Salud

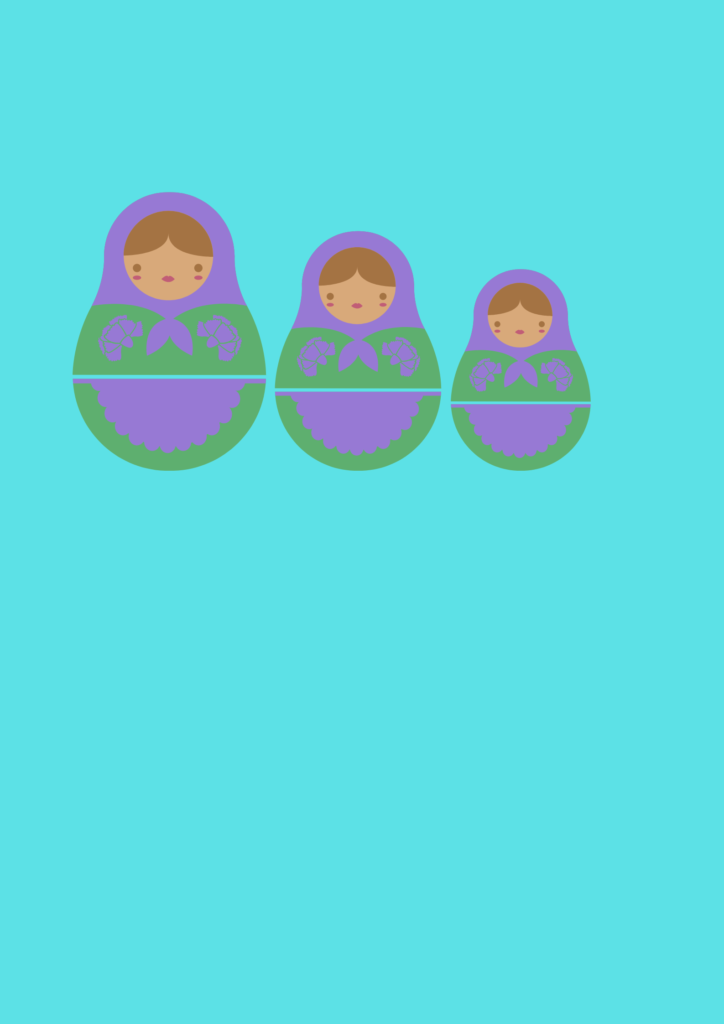
Cuento
A Anastasia le duele la barriga
Anastasia siempre estuvo segura y protegida por sus hermanas; ellas la envolvían con sus cuidados y consejos. Jamás se debilitaron sus colores –como sí ocurrió con el rojo intenso de Karina, la mayor de sus hermanas, que se convirtió en un rosa pálido cuando las dejaron mucho tiempo junto a una ventana.
Tampoco supo lo que significaba sufrir una fractura –como le ocurrió a Alina, la tercera, que se rompió en las manos de un niño pequeño que vino de visita y las forzó tratando de encajar sus piezas.
Mucho menos sabía qué era eso de extraviar la cabeza –como la perdió Larisa, la hermana que le sigue, cuando el gato la empujó de la mesa y cayó estrepitosamente sobre el piso de cerámica.
Anastasia era la más pequeña de las muñecas de madera que se contenían unas a otras y adornaban una superpoblada biblioteca.
Ella era el tesoro de su familia, precisamente por ser la más chiquita, su vida había sido muy feliz y, la verdad, nunca había sentido nada parecido a esa especie de dolor que había empezado a crecerle en la barriga desde hacía algunos días y que no sabía explicar. Sus hermanas escuchaban sus quejas y no lograban entender qué le pasaba. Les hubiera gustado que alguien les ayudara y que sus males quedaran expuesta a la luz y pudieran ver qué le pasaba, pero su dueño había dejado de contemplarlas hacía meses, cuando estrenó el teléfono móvil que se había negado a comprar durante años y al que ahora dedicaba buena parte de su vida.
Pasaban las horas y Anastasia seguía quejándose. Sus hermanas, preocupadas, decidieron hacer lo único que podían:
intentar llamar la atención de ese hombre que se ocupó de enviar a Karina al taller de ebanistería en donde le devolvieron el brillo a su pintura exterior cuando la encontró desteñida; el mismo que contuvo su ira cuando vio la grieta en la panza de Alina, la tercera de sus amadas Matrioskas, y se la quitó cortésmente al niño que la lastimó y él la reparó con un poderoso pegamento para madera antes de instalarlas en el lugar que ahora ocupaban en lo alto de la biblioteca. Envió a consulta con un experto carpintero a Larisa para devolverle la cabeza y la cordura a sus hermanas.
En resumidas cuentas: el único que podía garantizarle a Anastasia la atención que requería. Aunque dos de ellas no estuvieron de acuerdo, después de votar para poner en marcha su plan, se inclinaron como pudieron de un lado a otro. Corrían el riesgo de romperse si fallaban al caer, tenían que ser muy precisas y apostarle al aterrizaje en el sofá, para evitar estrellarse contra el suelo. La vibración atrajo la atención del gato, que facilitó las cosas cuando saltó hasta el cuarto nivel de la biblioteca buscando el origen de ese molesto sonido que sólo él podía escuchar.
Anastasia y sus hermanas volaron por los aires cuando el gato las empujó con su pata delantera, llamando la atención de su dueño que alcanzó a verlas caer y a soltar su teléfono para atraparlas con sus manos que tantas veces las habían acariciado. El hombre regañó al gato, dejó su teléfono a un lado y, recordando cuánto le gustaban sus muñecas, abrió uno a uno sus cuerpos, puso las mitades sobre la mesa y observó con cariño a cada muñeca hasta llegar a Anastasia y encontrar un pequeño agujero en su base. No era posible que él, queriéndolas como las quería, no se hubiera dado cuenta de lo que pasaba.
Tomó su celular, llamó al especialista y Anastasia recibió los cuidados que merecía. Esa fue la última vez. El dueño de las Matrioskas más consentidas de la tierra las llevaba periódicamente al carpintero, para hacerles saber siempre lo mucho que las quiere y les desea una larga vida.
Claudia Patricia Bautista Arias








